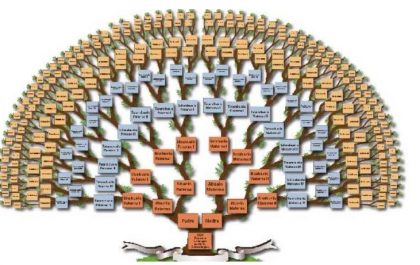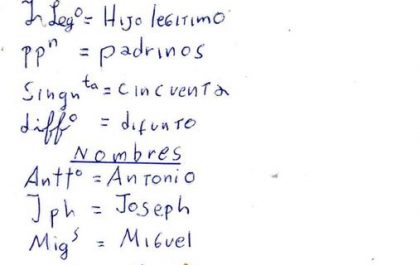HACE UN TIEMPO corto escribí sobre el éxito de la casa abierta desde una óptica secular, pero creo que pensándolo bien no alcanza con esa descripción. Ayer, decidí hacer el recorrido de nuevo, esta vez paso por paso, sin perderme ni una sola de las sensaciones. Mi intención era ser una visitante que dejaba que sus ojos vieran y su corazón sintiera.
Para empezar, me recibió una joven sonriente , formalmente vestida con una pila de folletos en la mano preguntándome si era mi primera visita y si necesitaba algún tipo de guía. Le agradecí, recibí la folletería sobre los templos y me encaminé hacia donde estaba el grueso de la gente.
Para mi sorpresa, eran muchas personas, familias enteras, sacando fotos, riendo, de jean y camperas, con lentes de sol y mochilas, amigos de la universidad, gente del vecindario. ¿Qué quiero decir con esto? Había, sí, muchos hermanos y hermanas de la Iglesia, pero el grueso de la concurrencia este último día fue investigador. Mi corazón se llenó de alegría a medida que avanzaba, el suave viento trajo perfume a rosa, traté de detectar los rosales y me topé con ellos, toda la entrada, desde el portón hasta casi la mismísima puerta del Templo estaba cubierta de rosales rojo granate y blanco nieve, simplemente hermoso.

Llegué al sector apartado para la primera aproximación a la Iglesia, un vídeo nos esperaba como visitantes donde se nos explicaba todo lo necesario para saber dónde entraríamos, qué significaba el lugar y quiénes éramos los anfitriones, una especie de decálogo de fe. Toda una familia, compuesta por 4 integrantes, el matrimonio con sus dos hijos adolescentes estaban a mi lado y puedo asegurar que se conmovieron profundamente con las declaraciones del apóstol Holland sobre nuestra idea de eternidad en familias: «no imagino el cielo sin mi esposa, sin mi familia» fueron palabras que lograron una reacción casi imperceptible para el que no estaba atento. El esposo abrazo a la esposa y uno de los hijos tomo la mano de su madre. Fue a especie de reacción en cadena muy curiosa, real y palpable. Pensé en mi propia familia, en la fe que profeso y en lo que genera este Santo Lugar, el estar juntos para siempre.

Seguimos nuestro recorrido y el contingente compuesto por unas 20 personas esperó su turno para ingresar al interior. Allí en una rampa nos esperaban hermanos y niños voluntarios para poner nuestros cobertores de calzado, se nos explicaba que era para mantener el lugar perfectamente limpio e impecable.
En la fila había gente de todas las edades y clases sociales, familias, jóvenes , personas solas, íbamos viendo todo, todo lo que se nos decía entraba a nuestra cabeza como si ella fuera una grabadora. Se nos hablaba de la piedra cordobesa gris mara que recubría el templo, del olorcito a peperina y yerba buena que llegaba de los jardines ya que se había tratado de respetar la flora autóctona, «detalles que hacen un todo» según el joven biólogo investigador que estaba a mi lado en la comitiva.

Las puertas se abrieron para nosotros. Nuestro guía nos hizo ingresar y nos dio la bienvenida. Fuimos pasando de sala en sala en absoluto silencio. Me detuve en sus gestos de asombro ante la pila bautismal, el salón de instrucción, el cuarto terrenal y el celestial. No pude dejar de anotar con mi mente las preguntas de sus ojos. Cuando llegamos al cuarto de sellamientos busqué a mi familia, les observe atentamente. Se pararon justo al frente de uno de los espejos que representan la eternidad, los eslabones, la familia unida. Fue para ellos, me imagino, como si hubieran llegado a un oasis en medio del ruido. No se escuchaba más que las palabras de nuestro instructor, la respiración y el Espíritu si uno estaba receptivo. Cuanta belleza, sabiduría y paz nos rodeaba. Salimos justo a una carpa donde se contestarían las preguntas anunciadas en los ojos, nos esperaban misioneras.
Cuando todo terminó volví a lo escrito primero, fue la casa abierta un éxito secular, sí claro, además de ser una experiencia única, un alimento para el alma, un viaje al centro del cielo y sus profundidades eternas.