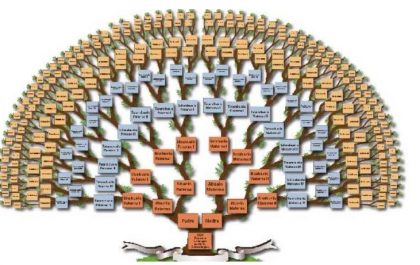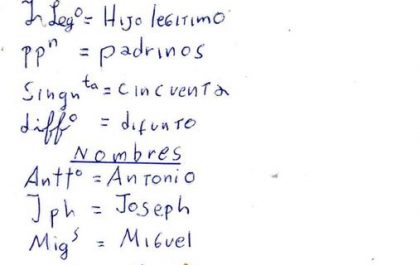Ambos padres de la sicoterapeuta, Esther Perel, pasaron tiempo en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Como niña, se dio cuenta de que eran pocos los judíos de su comunidad belga que tenían abuelos. También observó una diferencia muy grande entre estas personas.
Algunas prosperaron después de esta inimaginablemente difícil prueba que sufrieron a la merced de personas poseídas por una filosofía diabólica. Salieron de los campamentos de concentración con unas tremendas ganas de vivir la vida, de exprimir cada gota de felicidad de su existencia.
Otros también sobrevivieron—pero solo eso. Era como si alguien les hubiera quitado el alma, y que vagaban por el mundo como triste sonámbulos. Los dos grupos pasaron por las mismas experiencias pero su reacción fue notablemente diferente.
En el mi último artículo, exploramos la equivocada idea de que otras personas son capaces de hacer cosas horribles, pero es imposible que nosotros sí. Recordamos la historia de Lamán y Lemuel, y nos dimos cuenta de que ellos tuvieron motivos grandes para quejarse. Si somos honestos, reconoceremos que nosotros nos hemos quejado por motivos bien más chicos.
Pero presumo que tanto usted, como yo, no queremos acabar como Lamán y Lemuel. El reconocer que uno es capaz de cometer horrores no quiere decir que uno quiera cometerlos. ¿Cómo podemos no solo sobrevivir las experiencias difíciles de la vida sino también prosperar, salir adelante, con ganas de gozar de la vida a cada oportunidad?
Las Escrituras nos ofrecen muchos ejemplos, pero ya que consideramos las circunstancias y decisiones de Lamán y Lemuel, corresponde que busquemos la respuesta analizando las decisiones diferentes de su hermanito: Nefi, quien pasó por todas las mismas pruebas de sus hermanos mayores, y otras adicionales también.
No fue durante mi primera, ni segunda, ni quinta lectura del Libro de Mormón cuando mi di cuenta de algo muy importante: Nefi no estaba nada contento con levantarse durante la noche y salir de Jerusalén. Es muy posible, y hasta probable, que estuviera igual de irritado que sus hermanos mayores.
¿Cuál fue la diferencia?
Primero, Nefi reconoció sus sentimientos. Reconoció la ira, rabia, resentimiento, irritación, confusión o impaciencia que se le cayó al estómago. No negó la existencia del hombre natural que se manifestaba en él.
Segundo, e igual de importante, llevó sus inquietudes a Dios. La traducción de la palabra que usó Nefi para describir su manera de dirigirse al Señor no indica una oración tranquila, pacífica ni corta. Nefi nos cuenta que clamó al Señor.
¿Clamamos al Señor cuando se nos surge el hombre natural o presumimos que Dios lo quitará de nosotros, automáticamente, por haber asistido, distraídamente, a la sacramental del domingo pasado?
Tercero: Nefi nos dice que tenía deseos de conocer los misterios de Dios. Esta frase nos indica dos cosas muy importantes. Primero, nos dice que Nefi contaba con un muy saludable sentido de humildad. Podríamos decir que Nefi creía que las obras de Dios tenían sentido, aunque ese sentido no era obvio para un ser mortal y limitado como él.
Cuarto, Nefi tenía fe en la generosidad de Dios. Creía que el Padre Celestial era capaz y dispuesto a revelar lo suficiente de esos misterios para que él los pudiera comprender y aceptar.
Como ya leímos, no dijo una oración débil y rutinaria para entender este misterio de Dios, que requería grandes sacrificios de su parte. No. Nefi estaba dispuesto a clamar al Señor.
Como consecuencia, Dios enterneció el corazón a Nefi. Respondió a sus súplicas y le aplacó el nombre natural—no completamente, ni para siempre, pero lo bastante para que Nefi pudiera comportarse de una manera digna y valiente, lo suficiente para que no solo sobreviviera, sino también para que sobresaliera durante las grandes dificultades que enfrentaría cuando volviera a Jerusalén.
Es mi deseo que todos podamos seguir el ejemplo excepcional y extraordinario de Nefi, y no el ejemplo comprensible, pero despreciable, de Lamán y Lemuel. Que reconozcamos al hombre natural cuando se manifiesta en nosotros. Que no digamos que otros pueden cometer atrocidades, pero nosotros no.
Segundo, que tengamos la humildad de reconocer que existen cosas en la vida que están más allá de nuestra comprensión actual, y que existen motivos lógicos, razonables y, a veces, buenos, que simplemente desconocemos.
Tercero, que ejerzamos la fe y confianza en nuestro Padre Celestial de rogarle en el nombre de Jesucristo, que nos ayude a comprender nuestra situación. No necesariamente cada detalle, sino lo bastante para que se nos ablande el corazón.
Cuarto que no pensemos que las respuestas grandes siempre vienen fácilmente. Que reconozcamos que, muchas veces, es necesario que supliquemos a Dios, durante períodos largos, para obtener las respuestas y guía que buscamos.
Es mi testimonio que tenemos esta historia para que podamos saber cómo recibir la ayuda de Dios que necesitamos para enfrentar las grandes pruebas de la vida, para que no solo sobrevivamos, sino que sobresalgamos—para que nos desarrollemos, para que aprendamos, para que lleguemos a ser personas más pacientes y comprensivas, para que seamos más como nuestro Salvador Jesucristo.