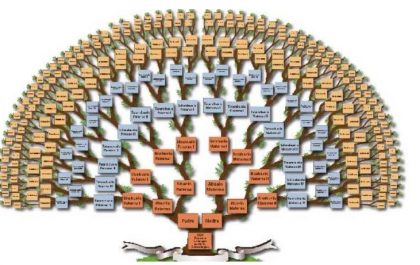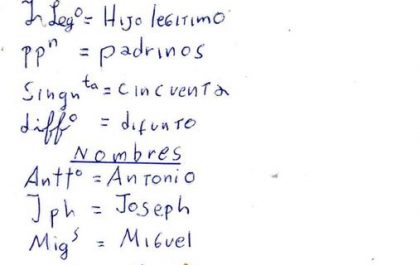Soy un hijo del desierto.
Mis raíces vienen del salitre y de la eterna primavera.
Por eso, al ver las conmovedoras imágenes de hace dos semanas, de cómo esas casas de adobe con una sola ventana en Huara, Pozo Almonte o Pica quedaban desoladas por el gran movimiento de la Tierra al que ya estamos tan acostumbrados, volvía a rememorar las manos arrugadas de mi abuela creando flores de papel para dejarlas en la tumba de sus padres, como un tributo artificial del corazón en el desierto más estéril.
También, me llevaban al sur, a las calles de Philippi o Goycolea en los Barrios Bajos de Valdivia, donde las casas aún tienen los marcos de las puertas ladeados, y sus habitantes todavía cuentan cómo las calles se movían como olas, y el río inundaba la ciudad. Ese mágico lugar, que tiene uno de los bosques más hermosos de la Tierra.
El desierto más árido. El bosque más lluvioso. El mismo Pueblo.
Y ahora, sólo hace una semana, volver a ver la desolación y destrucción que dejan las llamas en la Perla del Pacífico.
Ese “Valparaíso,
qué disparate
eres,
qué loco,
puerto loco,
qué cabeza
con cerros,
desgreñada,
no acabas
de peinarte”…
Aquellas casas y aquellas familias que han visto sus sueños quebrados y sus vidas ser llevadas en el oscuro de la noche. Así, tal como nuestros hermanos en Alto Hospicio dos semanas antes. Así, tal como el viernes de hace 2000 años. Un viernes que se repite una y otra vez. Ya que “cada uno de nosotros tendrá sus propios viernes, días en los que el universo mismo parece deshecho y los pedazos de nuestro mundo yacen esparcidos hechos trizas. Todos enfrentaremos esos momentos difíciles cuando parece que nunca volveremos a ser los de antes; todos tendremos nuestros viernes.” (Joseph B. Wirthlin).
Pero son esos viernes, aquellas tragedias y catástrofes, los que han dado forma a nuestro corazón de Pueblo. Porque si algo tenemos en lo que podemos sentirnos verdaderamente chilenos, es en ese espíritu inquebrantable y tozudo. Esa capacidad de levantarnos una y otra vez, y volver a empezar.
Pero no lo hacemos solos. Si el espíritu no se quiebra, el corazón sí. Nuestra solidaridad y empatía por nuestros hermanos, es incluso más fuerte y poderosa que nuestro temple. Y eso lo han demostrado las miles de manos que ayudan sin buscar recompensa, siguiendo el único llamado del deber de Aquél que nos fijó el ejemplo muchos años antes.
Y es porque “Aquél que conquistó la muerte [nos permite cantar]: el domingo llegará. En las tinieblas de nuestro pesar, el domingo llegará.
No importa nuestra desesperación, no importa nuestro pesar, el domingo llegará. En esta vida o en la próxima, el domingo llegará.” (Joseph B. Wirthlin). Y en este fin de semana en el que recordamos ese glorioso domingo, podemos exclamar junto a Abinadí “¡cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquel que trae buenas nuevas, que es el fundador de la paz, sí, el Señor, que ha redimido a su pueblo; sí, aquel que ha concedido la salvación a su pueblo!” (Mosíah 15).
Pero esto no es todo. Por que no deberíamos también, aún ahora, gritar de emoción “¡Cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que aún están publicando la paz!”
Gracias a todos los que han ayudado. Gracias a todos los que se están volviendo a levantar. Gracias a todos los que oran por los demás. Porque hacen que me sienta orgulloso de que me llamen chileno. Porque hacen que me conmueva de que me llamen cristiano. Porque me hacen sentir que mi gente puede ser Sión en esta larga y angosta tierra.
Este es un artículo de opinión donde el autor expresa su punto de vista el cual es de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente representa la posición de El Faro Mormón o la de alguna otra institución.


![[Opinión] Nosotros también podemos ser el domingo](https://www.faroalasnaciones.com/wp-content/uploads/2014/04/RER.jpg)